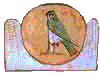 |
|
�
|
EL FARA�N SIN ROSTRO |
||||||||||
|
� Por D�a. Teresa Bedman y D. Francisco Mart�n Valent�n |
||||||||||
El
her�tico de la ciudad del Horizonte hab�a muerto; el fara�n Ua-en-Ra,
Aj-en-Aton, hab�a finalizado su atormentada vida en medio de una gran
polvareda hist�rica que empa�ar�a y oscurecer�a los �ltimos a�os
de la gloriosa dinast�a XVIII. Despu�s de la clamorosa desaparici�n
del rey hereje, el universo Am�rnico se desplom� en enormes pedazos
que, como el derrumbe de un confuso y bab�lico edificio, engull� entre
sus escombros para la historia a todos los personajes que hab�an
protagonizado aquellos angustiosos tiempos.
Cuando
el orden fue restaurado� en
todo el pa�s, se impuso barrer las escorias del gran incendio am�rnico,
recoger los restos dispersos del naufragio familiar e hist�rico que
acababa de concluir. En una palabra, ocultar lo acaecido y borrar para
siempre de los anales y de la misma memoria de Egipto, que alguna vez
hubieran acaecido los acontecimientos de la ciudad del Horizonte de
Aton.
Es
seguro que los sacerdotes de Am�n y los �ltimos miembros de la
desaparecida familia real estuvieron de acuerdo, aunque cada cual por
diferentes motivos, en que, una vez abandonada la Ciudad del Horizonte
tras la muerte de todos los personajes reales que la hab�an habitado,
desde la reina Tiy hasta la reina Meryt-Aton, pasando por Aj-en-Aton y
Se-Menej-Ka-Ra, sus cuerpos, que hab�an sido enterrados en la Tumba
Real del Amarna, deber�an ser sacados de all� y transportados a la
ciudad de Tebas para reposar en la necr�polis tradicional de los reyes
del Imperio Nuevo.
As�
pues, bajo el reinado de Tut-Anj-Am�n se llev� a cabo el cambio de
ubicaci�n de las momias de todos ellos. Se hicieron nuevas exequias y
se excav� con urgencia, en el Valle de los Reyes, una tumba, casi un
agujero, para cumplir de manera precipitada y con un m�nimo decoro, las
exigencias de la liquidaci�n del mundo am�rnico, tal como era l�gico
que fuera la voluntad del nuevo rey, al fin y al cabo, familiar directo
de los difuntos.
Los
sacerdotes encargados de tan delicada tarea la desarrollaron seguramente
con gran aprensi�n. Podemos imaginar la repugnancia de aquellos
miembros del clero de Am�n a la hora de realizar los nuevos
enterramientos de personajes que, pol�tica y religiosamente, les eran
tan contrarios. De hecho, se tratar�a m�s de un apresurado
almacenamiento de cuerpos y ajuares funerarios en un lugar escondido e
ignoto, que de un enterramiento de acuerdo con las costumbres y
creencias funerarias del tradicional mundo egipcio.
De este modo,
se decidi� que una tumba sin concluir, excavada en� un lugar del Valle de los Reyes que, entonces, estaba lo
suficientemente alejada de los lugares de enterramiento de los
antecesores monarcas de la dinast�a, pero dejando atr�s la tumba de
los padres de la reina Tiy, Yuya y Tuya, ser�a el lugar de compromiso
para depositar el sarc�fago y la momia de la esposa de Amen-Hotep III,
y los cuerpos de Aj-en-Aton y de Se-Menej-Ka-Ra. Ninguna pintura ritual
en las paredes, ninguna inscripci�n funeraria, ning�n cartucho o
nombre en la tumba. En verdad, fue m�s un escondrijo que una tumba en�
toda regla.
As�
qued� este escondite con sus ocupantes durante el reinado de Tut-Anj-Amon
y, seguramente, de su sucesor el fara�n Ay, el �ltimo personaje de la
saga am�rnica.
�
El
descubrimiento
A
principios de enero del a�o de 1907 el due�o efectivo de las
exploraciones arqueol�gicas en el Biban El Muluk de la orilla
occidental de Luxor era el abogado norteamericano Theodor. M. Davis.
Despu�s de largos a�os de dedicarse a los negocios y a los asuntos de
su profesi�n, se hab�a convertido en un hombre lo suficientemente rico
como para trabajar en lo que realmente amaba: la exploraci�n arqueol�gica
del antiguo Egipto.
Los
resultados favorables de sus campa�as de excavaci�n le hab�an animado
a proseguir con sus trabajaos en la necr�polis real m�s importante de
Egipto. De hecho, sus hallazgos, consistentes en una magn�fica tumba,
cada a�o, desde 1902, le hab�an proporcionado una reputaci�n de h�bil
excavador que no era muy bien vista por los arque�logos profesionales.
En
efecto, a poca distancia al oeste de la tumba de Rams�s IX, se produjo
el hallazgo esperado. El 3 de enero de 1907, conforme a los datos
proporcionados por el diario personal de Emma B. Andrews, familiar de
Davis presente en los trabajos, el equipo de excavadores egipcios
descubri� �un hueco en la roca� con restos de jarras, probablemente
de la dinast�a XX, que parec�an proceder de alguna ceremonia de
enterramiento.� Interesado
en el hallazgo, Davis orden� a Ayrton rastrear m�s detalladamente la
zona. Tres d�as despu�s, el 6 de enero, se descubr�a la entrada de la
tumba que hoy conocemos como la KV 55.
�
Las primeras
sorpresas
Entonces,
�no era un enterramiento intacto?. Y, en tal caso, �cu�l podr�a ser
la raz�n de su apertura y posterior cierre?.�
�Habr�a sido abierta para ser objeto del saqueo por los
ladrones de tumbas?. Todas estas preguntas y muchas m�s se agolpaban,
seguramente, en las cabezas de Davis y de Ayrton. En todo caso era
evidente que la abertura practicada en una parte de la pared primitiva
era parcial; casi, como si se hubiera realizado sin aparente preocupaci�n
por parte de los profanadores. Su tarea parec�a no depender de una
desagradable e inesperada sorpresa, como habr�a sido el caso de los
ladrones cogidos desprevenidos en el acto de la comisi�n de una sacr�lega
violaci�n.
La
segunda puerta vallada se vio que estaba parcialmente demolida. Una vez
abierta por los excavadores se encontraron en un corredor� de cerca de un metro ochenta cent�metros de ancho relleno de
fragmentos de piedra calc�rea hasta una altura de un metro o un metro
veinte cent�metros del techo, a la entrada, y de algo menos de un metro
ochenta cent�metros al otro extremo del corredor.
Lo
m�s chocante resultaba ser la construcci�n poco esmerada de una
especie de camino en forma de rampa, destinada a facilitar el acceso,
salvando el desnivel existente, entre la segunda puerta y la c�mara
sepulcral, a unos diez metros de distancia.
A
partir de la entrada, la rampa de cascotes de calc�rea construida en el
pasillo, prosegu�a hasta el interior de la sala. Sobre esta rampa y en
medio de la entrada a la sala, estaba depositada la otra hoja de la
puerta del santuario y un gran soporte para un vaso ritual hecho de
alabastro.
Frente
a esta entrada, en la pared, los excavadores pudieron ver amontonados
los otros paneles del santuario. Algo a la izquierda, entrando, se
encontraba en el suelo la parte posterior del tabern�culo. Se trataba
sin duda, a la vista de las inscripciones que se pod�an leer a duras
penas, de la capilla de madera que hab�a contenido el sarc�fago de la
reina Tiy, la esposa m�s importante del rey Amen-Hotep III.
Los
muros de la c�mara sepulcral hab�an sido enlucidos con yeso, pero no
se hab�a incluido en ellos ning�n tipo de pintura o representaci�n.
En la parte sur de la c�mara se hab�a excavado una peque�a c�mara de
un metro ochenta cent�metros de alto, por uno treinta de ancho y uno
cincuenta de largo, en cuyo interior se hab�an depositado cuatro vasos
canopos de calcita egipcia con tapaderas en forma de cabeza humana con
peluca de la �poca amarniense. Delante de ellos se encontraba
depositado en el suelo el ladrillo m�gico correspondiente al punto
cardinal sur. Los otros dos ladrillos m�gicos, el correspondiente al
norte y al Oeste, estaban depositados, ocupando sus lugares.
�
�
La momia de
la discordia
�
� Para completar
el �puzzle� aparecieron un cuchillo ritual pesheskaf,
utilizado para la ceremonia de la apertura de la boca, que llevaba el
nombre de la reina Tiy, y varios sellos de barro cocido con el nombre de
un rey hasta entonces muy poco conocido, Tut-Anj-Am�n.
Por
lo dem�s, el enigma estaba servido. Ni el sarc�fago ni las bandeletas
de la momia llevaban nombre alguno. Los cartuchos que, en su momento,
estuvieron insertados en diferentes partes del sarc�fago, hab�an sido
cuidadosamente suprimidos, arranc�ndolos de su lugar. Las bandas de oro
que rodeaban a la momia ten�an tambi�n arrancados los cartuchos con
los nombres reales que hubieran facilitado alguna pista sobre el cad�ver.
El
resto del evidente ritual execratorio se completaba a la vista de la
supresi�n de parte de las inscripciones y relieves de alguno de los
paneles de la capilla de madera de la reina Tiy, as� como la falta de
los �reus de los vasos Canopo, o la sustracci�n de las
figuras-amuleto que hab�an formado parte de los cuatro ladrillos
rituales hallados en la c�mara.
Se
trataba de una destrucci�n selectiva que no pod�a ser pasada por alto.
Todos los indicios apuntaban al hecho de una segunda entrada en la
tumba, despu�s del dep�sito inicial, en tiempos de Tut-Anj-Am�n. Era
evidente que los encargados de ejecutar tan terrible ritual, finalizada
su macabra tarea, salieron de la tumba y la volvieron a cerrar, sellando
las puertas con el sello de la necr�polis. Tal comportamiento solo pod�a
corresponder a una entrada autorizada oficialmente para llevar a cabo
una serie de actos y ritos, tambi�n oficialmente ordenados. Se trataba
de algo m�s que de la persecuci�n de la memoria de los ocupantes de
aqu�lla tumba. Lo que se hab�a llevado a cabo era la ejecuci�n del
rito de �la segunda muerte en el m�s all�. El desdichado
personaje que se encontraba en el interior del sarc�fago hab�a sido
privado para siempre de su identidad terrestre. Esto equival�a, seg�n
las creencias funerarias egipcias, al peor de los castigos que se pod�a
infligir a nadie.
�
|
||||||||||