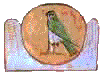 |
|
�
|
BEGI-ORDEAK:
REMINISCENCIAS
DE UN AMULETO EGIPCIO AL SERVICIO DE LOS�
NAVEGANTES VASCOS DEL SIGLO XX.
Mar�a
Bego�a del Casal Aretxabaleta
(Art�culo publicado en B.A.E.D.E� n� 7 (1997) pp. 267-282; revisado y ampliado por la autora (2002) para el INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL ANTIGUO EGIPTO). CONTINUACI�N
Un ejemplo oficial, del principio del siglo II d.C., es el que preside el foro de Trajano en la capital del Imperio: la magn�fica Columna Trajana que, con meticulosos detalles describe la conquista de Dacia, incluye varias embarcaciones y ninguna de ellas aparece provista de ojos.
Por todo ello cabe pensar que, despu�s
de que en el a�o 146 a.C. Roma eliminara pr�cticamente el �ltimo baluarte
fenicio de Cartago, la tradici�n de proteger las naves mediante un par de
ojos en la proa hubiera pasado directamente de los cartagineses hasta algunos
de los barcos que, con ojos en sus amuras, navegaron en el Mediterr�neo
durante la Alta Edad Media, entre los siglos V y IX (L. 18), que por su dise�o
bien pudieron ser hechos en astilleros chipriotas.
�
La Espa�a balear del siglo XIII nos
dej� nuevos testimonios de omisi�n en los tres nav�os y algunos botes
representados el retablo de Santa �rsula del convento franciscano de Palma de
Mallorca.
�
Sin embrago, en el siglo XIV, Italia nos depara una sorpresa: la nave florentina pintada por Bonaiuto en el techo de la Capilla de los Espa�oles del claustro de Santa Mar�a Novella, esbozando t�midamente un ojo en su proa.�
Siendo tan dura y expuesta al peligro de muerte la vida en la mar, poco puede sorprender que entre los navegantes del sur de Europa y del norte de �frica se extendiera la sencilla tarea de pintar o clavar un par de grandes ojos en la proa de su nave, constantemente abiertos para atisbar y eludir los peligros que se escapan a la percepci�n humana. El variado tapiz �tnico que habita el �rea mediterr�nea tuvo y tiene sus diferencias religiosas (la udjat procede de una de las m�s antiguas), pero, por encima de ellas, existe un v�nculo com�n: gozar de la vida sencilla y so�ar con un mundo maravilloso que se pueda alcanzar con poco esfuerzo; es decir, mediante la magia.
Ninguna de estas dos grandes religiones afecta a la pr�ctica
comprobada en el Lejano Oriente, por sorprendente que parezca, y la udjat, en
su versi�n asi�tica, est� profusamente extendida en las embarcaciones
fluviales de Vietnam (L. 20) .
�La antiqu�sima costumbre se diluye r�pidamente
entre sus directos herederos, los pueblos mediterr�neos[11],,
quedando como honrosas excepci�n la Isla de Malta (L. 21) y Catalu�a. Sin
embargo, las costas de la Pen�nsula Ib�rica no ba�adas por el Mediterr�neo,
se encuentran dos puntos geogr�ficos en los que tambi�n se mantiene viva la
idea egipcia, aunque puede presagiarse que por poco tiempo: Portugal y el Pa�s
Vasco.
�
El caso vasco encierra las mismas inc�gnitas
que el portugu�s. Los casi dos milenios que separan los contactos mantenidos
entre los pueblos cant�bricos y los comerciantes p�nicos quedan muy lejanos
en el tiempo, haciendo improbable que la idea llegara a las costas occidental
y norte de la Pen�nsula directamente de los cartagineses
�y,
la l�gica, apunte m�s hacia posibles influencias culturales de pescadores
levantinos y andaluces.
�
No obstante, ser�a conveniente hacer
una incursi�n hist�rica retrospectiva. En el caso de que los vascos hubieran
copiado el amuleto directamente de los fenicios, no ser�a aventurado imaginar
a los intr�pidos balleneros del siglo XI refugiados bajo el s�mbolo de los
ojos en alerta constante. Ellos que, en ligeras embarcaciones, hubieron de
surcar el desconocido y peligroso Atl�ntico Norte hasta llegar hasta las
costas de Terranova, Islandia y Groenlandia, en persecuci�n de un preciado
cet�ceo[12]
que, paulatinamente, se iba retirando del Golfo de Vizcaya[13].
�
Igualmente
cabe recordar que fueron los navegantes vizca�nos, un pueblo de larga y
reconocida trayectoria naval, quienes hacia 1.240 fundaron en C�diz el
Colegio de Pilotos de Vizcaya, abriendo para Espa�a la ruta mediterr�nea.
Tambi�n fueron vizca�nos los remeros de las traineras de alto bordo que en
1.304 llegaron a las costas catalanas, genovesas y venecianas; as� como los
que despu�s de 1.351 se adentraron m�s en el Mediterr�neo hasta alcanzar el
puerto de Alejandr�a y otros de Asia Menor, enlazando sus naves con la ruta
de la seda[14].�
Pudiera ser que, gracias a estos contactos con la propia cuna de la
udjat, los vascos recibieran el legado egipcio mucho antes de lo que se
piensa.���
�
En los �ltimos meses del a�o 1999, refugiados en el puerto vizca�no de Ondarroa coincidieron dos pesqueros acogidos al m�gico poder del ojo (L. 24).�
Uno, el local, luc�a sus dos sobrias versiones vascas de la udjat (L. 25); mientras que el for�neo, con matr�cula de Girona, ostentaba la m�s original y sorprendente de las transformaciones sufridas por el talism�n egipcio: en el centro de la proa un �nico c�rculo, quiz� m�gico, rodeando a un pez esquem�tico con una pupila en el centro del cuerpo, que le convert�a a su vez en un ojo (L. 26).
.
S�lo resta asegurar que, en pleno siglo XX y cumpliendo su antiqu�sima misi�n, a�n pueden verse ojos de hierro atornillados a las brancas de los barcos pesqueros de bajura vascos, cuyas tripulaciones surcan el Cant�brico ampar�ndose, aunque lo ignoren, en la mirada m�gica de la udjat: el Ojo de Horus BIBLIOGRAF�A:
BASS,
G.F: "Tesoros de la Edad de Oro". National Geographic.
Marzo, 2002, pp. 90-105.
BROWN,
P. (1991): El imperio romano y la antig�edad tard�a. Madrid,
2002.
CARA
BARRIONUEVO, L. y CARA RODR�GUEZ, J.: "Los puertos romanos en la
costa meridional". ARQUEOLOG�A, n� 93, pp. 10-19.
CONTICELLO,
B.: Rediscovering Pompeii. Roma, 1990.
DEMAKOPOULOU,
K., et. al.: El mundo mic�nico. Madrid, 1992.
ESTOMBA,
M.: "Tradiciones y costumbres. El Mar". Enciclopedia Hist�rico-Geogr�fica
de Vizcaya, Tomo IV. San Sebasti�n, 1981, pp. 102-110.
FERN�NDEZ
OCHOA, C. et. al.: Astures. Gij�n, 1995.
GARDINER,
A.: Gram�tica egipcia, Tomo II (Diccionario). Valencia, 1993.
GARMENDIA
BASARTEGUI, I.: "Diccionario Mar�timo Ilustrado". Gran
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1979.
LAMY,
L.: Misterios egipcios. Madrid, 1981.
LARA
PEINADO, F.: "El Arte de Mesopotamia". HISTORIA 16,
Historia del Arte 6. Madrid, 1989.
LARA
PEINADO, F. y C�RDOBA ZOILO, J.: "El Mediterr�neo Oriental",
HISTORIA 16, Historia del Arte 6. Madrid, 1989.
MOSCATI,
S. et. al.: Cartagineses. Madrid, 1983.
MOSCATI,
S. y BARTOLONI, P. et. al.: I Fenici. Mil�n, 1998.
RACHET,
G.: Diccionario de la civilizaci�n egipcia. Barcelona, 1995.
VV.AA.: "Nacimiento y muerte de los fenicios", SABER VER n� 10, Mayo-Junio, 1993, pp. 40-77. � |